
ECUADOR EN 3D
- ROBERTO SALAZAR CORDOVA

- 16 nov 2025
- 8 Min. de lectura
Ecuador 2025: dos “D” consolidadas y una tercera pendiente
Por Roberto F. Salazar-Córdova
Ecuador volvió a votar y, una vez más, el relato público intentó reducir el resultado a un “ganó tal, perdió cual”.
Sin embargo, la señal de fondo es otra: un reflejo de estabilidad estructural en un país que ya tiene dos grandes “D” consolidadas —Dolarización y Derechos— y que sigue debiendo una tercera: el Diálogo.
El resultado del referéndum no se lee bien si se interpreta como apoyo ciego a un liderazgo o rechazo absoluto a otro.

Lo que se expresa es un límite colectivo: hasta aquí se está dispuesto a llegar en cambios de arquitectura, y a partir de aquí cualquier ajuste deberá hacerse conversando, no refundando.
1. Primera D: Dolarización como ancla estructural
La Dolarización es la primera “D” que sostiene al país:
estabiliza la moneda,
impide usar la inflación como atajo fiscal,
obliga a mirar en serio balanza de pagos, productividad y atracción de inversión.
Más allá de las disputas partidistas, existe un consenso silencioso: la Dolarización no se toca.
Es un pacto de hecho entre generaciones.
En un contexto regional marcado por devaluaciones recurrentes, esta decisión se ha vuelto columna vertebral de la vida económica y cotidiana.
El comportamiento del electorado en cada crisis reciente confirma que no hay apetito por experimentos monetarios. Esa es la primera gran señal de estabilidad.
2. Segunda D: Derechos como piso común
La Constitución de 2008 instaló la segunda “D”: los Derechos.
amplió el catálogo de derechos individuales y colectivos,
incorporó la naturaleza como sujeto de protección,
redefinió el lugar de pueblos y nacionalidades en el texto constitucional.
Pese a las críticas, ese marco se ha convertido en referencia mínima compartida: tribunales, organizaciones sociales, comunidades y ciudadanos se apoyan en él para reclamar, negociar y exigir.
Cuando se plantea una Asamblea Constituyente para reemplazar por completo ese marco, la respuesta mayoritaria es negativa.
No necesariamente porque se considere intocable, sino porque se percibe que abrir otra vez el melón constituyente en pleno ciclo de violencia e incertidumbre puede ser más costoso que productivo.
La señal es nítida: la sociedad prefiere corregir y actualizar Derechos antes que borrar la base existente.
3. El referéndum como termómetro de estabilidad
En este contexto, la consulta popular 2025 plantea cuatro ejes:
Bases militares extranjeras.
Financiamiento público a partidos.
Reducción drástica de asambleístas.
Convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente.

El resultado: predominio del No en las cuatro.
Interpretado sin personalizarlo en figuras, el mensaje se puede resumir así:
no a la apertura de bases militares extranjeras permanentes,
no a retirar de golpe el financiamiento público de la política,
no a un recorte radical de escaños sin acuerdo amplio previo,
no a un nuevo proceso constituyente inmediato.
No es un “no a todo por sistema”: es un “no a este paquete, en este momento, con este formato”.
Detrás aparece la defensa simultánea de dos bienes: soberanía y continuidad institucional mínima.
4. La excepción sensible: bases militares extranjeras
Entre las cuatro materias, una marca una frontera claramente más rígida: las bases militares extranjeras.
Ahí el rechazo tiene un componente histórico y simbólico fuerte:
memoria de debates sobre Manta y la presencia de fuerzas externas,
sensibilidad regional frente a la instalación de plataformas militares de potencias en territorio latinoamericano,
temor a que decisiones estratégicas se tomen fuera de los márgenes nacionales.
En este punto, la mayoría parece trazar una línea firme: la cooperación internacional en seguridad es aceptable —y necesaria—, pero sin avanzar hacia una forma de co-gobierno del territorio desde estructuras militares extranjeras.
Esa es una frontera política y cultural difícilmente negociable a corto plazo.
5. Lo demás: terreno manejable con Diálogo
Mientras tanto, las otras tres materias —financiamiento público de partidos, tamaño de la Asamblea y eventual revisión constitucional— forman parte de un terreno manejable mediante Diálogo, no necesariamente mediante plebiscitos binarios.
Financiamiento público a partidos
Puede revisarse su diseño, criterios de asignación, controles de transparencia y sanción.
El rechazo a eliminarlo por completo no impide una discusión más fina sobre cómo evitar capturas por dinero ilícito y cómo exigir contrapartidas reales a cambio de esos recursos.
Número y diseño de la Asamblea
Es posible discutir distribución territorial, mecanismos de representación y exigencias de desempeño, sin necesidad de plantear reducciones drásticas en bloque.
Cambios graduales, acordados con fuerzas políticas y territoriales, pueden corregir distorsiones de sobrerrepresentación o ineficiencia, sin debilitar la pluralidad mínima.
Reforma constitucional sin “tabula rasa”
El rechazo a una Constituyente inmediata no bloquea mecanismos ordinarios de reforma parcial.
Se puede abrir un ciclo de ajustes específicos, discutidos con tiempo y participación, en vez de embarcarse en un proceso totalizante con alto riesgo de polarización.
En otras palabras, salvo el tema de las bases militares, lo votado como No no queda clausurado: queda devuelto a la mesa del Diálogo, donde pueden explorarse alternativas más cuidadas, menos polarizantes y más técnicas.
6. Tercera D: Diálogo como condición para no retroceder
Aquí aparece la tercera “D” pendiente: el Diálogo.
Sin Diálogo estructurado:
la Dolarización se vuelve solo disciplina contable, sin proyecto productivo compartido;
los Derechos se transforman en un catálogo de promesas difíciles de cumplir, en vez de ser un marco realista de convivencia.
Con Diálogo robusto, en cambio:
la política puede ordenar prioridades fiscales y sociales sin caer en extremos,
la seguridad puede fortalecerse sin sacrificar libertades ni entregar soberanía,
las reformas institucionales pueden evitar el péndulo entre inmovilidad y refundación.
Esa tercera D no es un eslogan; es un método:
escuchar territorios y sectores,
transparentar intereses,
construir mínimos comunes,
reconocer límites,
y avanzar por etapas.
El referéndum sugiere que la mayoría social prefiere este camino: no romper la moneda, no desmontar el catálogo de derechos, y procesar lo demás por la vía de la conversación política, no del salto al vacío.
7. Ecuador en tres dimensiones
Mirado en conjunto, el cuadro que se proyecta es el de un Ecuador en 3D:
Dolarización:
Como estabilidad monetaria asumida como patrimonio común.
Derechos:
Como marco normativo amplio que organiza reclamos y expectativas.
Diálogo (pendiente de consolidar):
Como mecanismo para ajustar reglas y políticas sin incendiar la casa ni entregar la llave a terceros.
El resultado del referéndum no clausura la posibilidad de cambios; ordena la forma en que esos cambios deben intentarse: con soberanía, gradualidad y conversación.
Lo que se ve no es un país paralizado, sino un país que envía un mensaje doble:
1. cuidar lo que ya ancla, y 2. exigir que lo que falta se construya no contra nadie, sino entre todos, en esa tercera D que aún debe pasar del discurso a la práctica: el Diálogo.

DIALOGAR: DESDE DÓNDE Y HACIA DÓNDE
Hagamos un desglose territorial del referéndum y la consulta popular... para saber dónde hay que dialogar y desde dónde...
Tomando a Ecuador nacional como punto de referencia (promedio y total del voto), el desglose territorial muestra clivajes muy claros entre Sierra interior y voto en el exterior, y al interior mismo del voto migrante. A partir de las capturas, se clasifica cada territorio según en cuántas de las cuatro preguntas (“casilleros” A, B, C y D) ganó el Sí.
2.1 Territorios donde ganó el Sí en las 4 preguntas (4/4)
Apoyo pleno y consistente al paquete completo:
Canadá y Estados Unidos (consulados)
Latinoamérica, el Caribe y África (circunscripción exterior)
México (todos los consulados)
Bolivia – C.E. en La Paz
Argentina – C.E. en Buenos Aires
Perú (todos los consulados)
Chile – C.E. en Santiago
Sudáfrica – C.E. en Pretoria
En todos estos casos el Sí supera holgadamente el 60 % en casi todas las preguntas, con picos cercanos o superiores al 70 % en varias de ellas (especialmente en Perú, Argentina, Bolivia y parte de la circunscripción Latinoamérica/Caribe/África).
Comparados con el promedio nacional, estos territorios se ubican en el extremo alto de respaldo al paquete, reforzando la idea de una diáspora fuertemente favorable a la reforma.
2.2 Territorios donde ganó el Sí en 3 de las 4 preguntas (3/4)
Apoyo alto, pero con una pregunta relativamente más resistida:
Europa, Oceanía y Asia (circunscripción exterior)
El No solo gana en la pregunta 1; en las preguntas 2, 3 y 4 el Sí obtiene mayorías ajustadas pero claras.
Egipto (consulado)
Patrón similar: el No gana solo en la primera pregunta; en las tres restantes el Sí supera el 55 %.
Estos territorios se ubican por encima del promedio nacional en apoyo, pero muestran una sensibilidad particular a la pregunta 1, que concentra la única derrota del Sí.
2.3 Territorios con apoyos parciales o información incompleta
Aquí se agrupan territorios donde el Sí gana en parte del paquete o donde no hay datos completos:
Chimborazo
El Sí solo gana en la pregunta 3 (casillero C).
En las preguntas 1, 2 y 4 el No se impone, aunque en la 2 la diferencia es menor.
Es un caso de apoyo puntual al componente 3, en contraste con el resto del paquete.
Panamá – C.E. en Panamá
El Sí gana ampliamente en las preguntas 1, 3 y 4 (todas por encima de 75 %).
La pregunta 2 no tiene votos registrados aún (0 % Sí, 0 % No).
En términos de tendencia, Panamá se parece más al grupo 4/4 Sí, pero técnicamente es un territorio con datos incompletos.
Estos casos muestran que, una vez completado el conteo en las preguntas faltantes, podrían moverse hacia los grupos de mayor respaldo al Sí.
2.4 Territorios donde el Sí no logra mayoría en ninguna pregunta (0/4)
Entre los territorios con corte ya disponible, hay un conjunto donde el No gana las cuatro preguntas:
Cotopaxi
Cañar
Bolívar
Azuay
Carchi
Brasil (consulados)
Colombia (consulados)
En estas provincias serranas (Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay, Carchi) y en los consulados de Brasil y Colombia, el No se impone de manera sistemática en los cuatro casilleros, muchas veces con márgenes superiores a 60 %.
Comparado con el promedio nacional, este grupo se ubica claramente en el extremo opositor al paquete.
2.5 Territorios sin información o con cero votos
Existen territorios donde, a la hora del corte (lunes 17 de noviembre, 4h20–4h30), no constan votos o el sistema reporta 0 %–0 %:
Venezuela – C.E. en Caracas
Las cuatro preguntas aparecen en 0 votos Sí / 0 votos No.
Algunas provincias ecuatorianas de la Costa, comenzando por Manabí, y eventualmente otras circunscripciones, que aún no muestran resultados o no han sido publicadas al momento del corte mencionado.
Estos territorios deben marcarse explícitamente como “sin información” y no pueden clasificarse en ninguno de los grupos anteriores hasta contar con registros efectivos.
2.6 Lectura política del mapa territorial
Ecuador total como promedio:
El resultado nacional —que sintetiza todas las provincias y la votación en el exterior— se ubica como referencia intermedia entre:
Un bloque fuertemente favorable (diáspora en América, Europa y África; consulados de Perú, Chile, Bolivia, Argentina, México, Canadá/EE.UU., Sudáfrica, etc.), y
Un bloque interno crítico, concentrado principalmente en la Sierra centro y norte (Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay, Carchi), donde el No gana 4/4.
Clivaje interior–exterior:
El voto migrante aparece, en promedio, más entusiasta con el paquete de reformas que el voto de varias provincias serranas.
Dentro de ese voto migrante, solo Brasil y Colombia muestran un patrón de rechazo pleno (0/4 Sí), mientras que el resto respalda ampliamente el conjunto.
Casillero 3 como punto de convergencia parcial:
En territorios críticos como Chimborazo, el único casillero donde gana el Sí es el 3, lo que sugiere que esa pregunta recoge un consenso más amplio que las demás.
Advertencia sobre datos pendientes:
La ausencia de resultados en Manabí y otras provincias costeras, así como en algunos consulados (por ejemplo, Caracas para las cuatro preguntas y la pregunta 2 en Panamá), implica que el mapa territorial aún es provisional.
La incorporación de esos territorios puede matizar el equilibrio entre Sierra, Costa, Amazonía y exterior.
En síntesis, el territorio muestra un votante con un promedio nacional negativo hacia el paquete, pero que esconde fuertes diferencias territoriales: un núcleo serrano con mayoría sistemática por el No, puede dialogar con sus familiares: una diáspora —y varios consulados sudamericanos— que apoyan de manera contundente el Sí en todo el paquete.









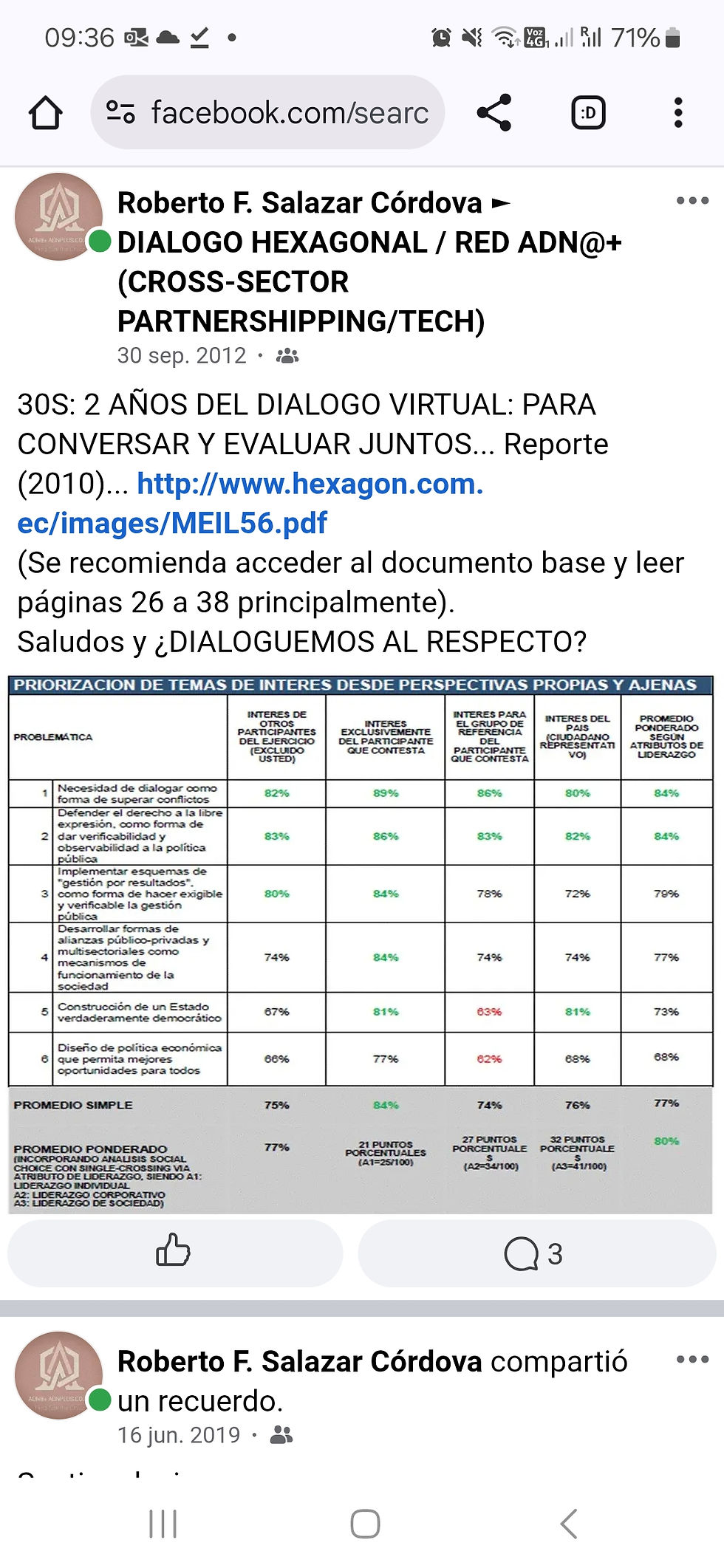
Excelente análisis. Considero que más allá de las preguntas, hay que analizar también el contexto de algunos sectores, debido a la complicación de la caja fiscal que no es un problema solo de este Gobierno, sino que se arrastra desde hace años. Sector de salud colapsado, no solo por falta de insumos y medicina, sino por corrupción, así como por falta de pagos a proveedores que están dejando de prestar servicios; sectores de proveedores del Estado que no reciben pagos lo que conlleva a complicaciones de financiamiento y cierre de pequeños negocios. Delincuencia que afecta a microempresarios que tienen que pagar vacunas y a veces mejor cerrar negocios. El crédito no incrementa demanda (a pesar de que hay liquidez), lo…